
"La Margarita" es una encantadora pieza del célebre compositor mexicano Manuel M. Ponce, una figura fundamental en la historia musical de México, reconocido tanto por sus obras de concierto como por su valiosa contribución a la música con fines pedagógicos. Esta canción forma parte de un importante repertorio que Ponce dedicó especialmente a los niños, reflejando su compromiso con la educación musical infantil.
Durante una etapa de su carrera, Manuel M. Ponce se desempeñó como inspector de música en los Jardines de Niños, colaborando estrechamente con destacadas educadoras como Rosaura Zapata. Fruto de esta labor, compuso una serie de canciones, entre ellas "La Margarita", diseñadas cuidadosamente para las voces y la comprensión de los pequeños. Estas obras no solo buscaban ser didácticas y apropiadas para el entorno escolar, sino también fomentar desde temprana edad el buen gusto musical.
"La Margarita", como muchas de las canciones infantiles de Ponce, se caracteriza por una melodía clara y accesible, evitando intervalos vocales complejos, lo que facilita su aprendizaje y entonación por los niños. La armonía, aunque sencilla, está elaborada con la maestría que distingue al compositor, buscando enriquecer la experiencia auditiva de los jóvenes intérpretes y oyentes. Es probable que la letra de "La Margarita", como era usual en estas piezas, verse sobre temas cercanos al mundo infantil, posiblemente la naturaleza, inspirada en la flor que le da nombre, o escenas de la vida cotidiana.
Escuchar "La Margarita" en las voces de los niños y niñas del coro del Colegio Ibero Tepeyac es conectar con un legado importante de la música mexicana, pensado para iniciar a las nuevas generaciones en el disfrute y la apreciación musical. Es una muestra de la ternura y la inteligencia con la que Manuel M. Ponce se acercó al universo infantil, dejando melodías que perduran por su belleza y su intención formativa.

"La Primavera" es una luminosa y evocadora pieza que forma parte de la suite "Canciones mexicanas para niños", una colección donde el talento melódico de Manuel M. Ponce se une a la sensibilidad poética de José D. Frías. Esta canción, interpretada con la frescura y el entusiasmo de los niños y niñas del coro, es una celebración de la estación más colorida y esperanzadora del año.
La letra, de una belleza sencilla y directa, nos transporta a un escenario idílico: "La primavera derramó sus flores en verdes campos bajo el cielo azul". Describe un mundo donde la naturaleza despierta en todo su esplendor, y "alabaron los pájaros cantores, el campo, el árbol, la flor y la luz". La llegada de esta estación se presenta como un bálsamo para el espíritu, un tiempo en el que "olvidó el mundo todos sus dolores y en las almas murió toda inquietud". La repetición del verso inicial refuerza la imagen central de una primavera generosa y radiante.
La música de Ponce, creada específicamente para acompañar estos versos y para ser accesible a las jóvenes voces, seguramente captura la alegría y la vitalidad inherentes a la primavera. Se puede anticipar una melodía fluida y alegre, con un acompañamiento pianístico que subraya las imágenes de la naturaleza y la sensación de renovación que transmite la letra. La interpretación de los niños y niñas del coro del Colegio Ibero Tepeyac promete dar vida a esta visión, transmitiendo con sus voces la inocencia y el gozo que inspira el renacer de la naturaleza. "La Primavera" es, en esencia, un canto a la belleza, la paz y la alegría que esta estación regala al mundo.
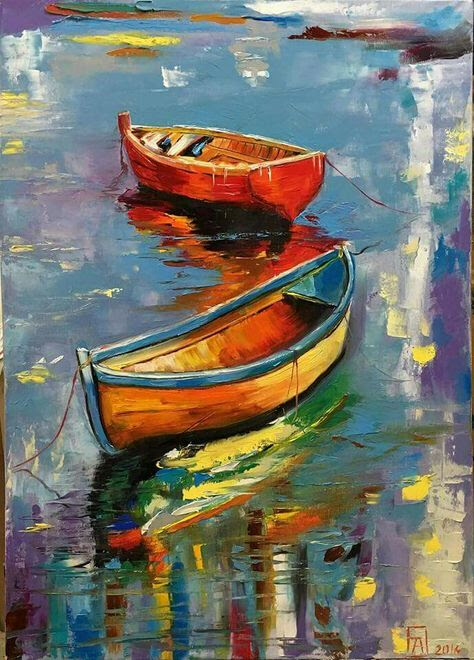
"Tongo" es una canción de trabajo tradicional de la Polinesia, originalmente cantada por los navegantes para sincronizar el ritmo de sus remos en las canoas. El título hace referencia al mangle, un árbol vital que simboliza la unión entre la tierra y el mar.
La canción se caracteriza por su ritmo constante y marcado y una melodía sencilla. Al ser interpretada por el coro de niñas y niños del CIT, la pieza cobra un nuevo significado, uniendo culturas y generaciones a través de las enérgicas voces infantiles. La interpretación evoca imágenes de comunidad y viajes ancestrales por el océano, transformando el escenario en una vibrante travesía musical.

"Dulces al compás" es una obra vibrante y llena de ingenio de la compositora y directora de orquesta mexicana, Pamela Mayorga. Creada especialmente para coro infantil, piano y percusiones, la canción es una invitación a un mundo lúdico donde la música y los sabores se entrelazan en una celebración de alegría y ritmo.
La pieza se distingue por su carácter enérgico y juguetón. A través de un contagioso compás, la obra evoca un desfile de golosinas y postres, convirtiendo el escenario en una fiesta de sonidos y texturas. La interacción entre las voces infantiles y el piano crea una atmósfera chispeante y dinámica, diseñada para cautivar tanto a los intérpretes como al público.
Más que una simple canción, "Dulces al compás" es una herramienta pedagógica excepcional. Permite a los jóvenes cantantes explorar ritmos complejos y armonías modernas de una manera divertida y accesible. Pamela Mayorga demuestra con esta pieza su profundo conocimiento de la voz infantil y su talento para crear música de alta calidad que es, a la vez, retadora y sumamente disfrutable. En resumen, es una obra que deleita el oído y despierta la imaginación, un verdadero dulce musical.

"Hava Nagila" (en hebreo: הבה נגילה) es una de las canciones tradicionales hebreas más famosas y vibrantes del mundo. Convertida en un himno universal de alegría y celebración, esta pieza, que es interpretada con toda la energía del coro de jóvenes del Colegio Ibero Tepeyac (CIT), es una invitación irresistible a la felicidad compartida.
El título se traduce del hebreo como "Vengamos y regocijémonos". Su letra es sencilla pero poderosa, llamando a la comunidad a celebrar con un corazón feliz: "Hava nagila, hava nagila / Hava nagila ve nismeja" (Vengamos y regocijémonos y seamos felices). Continúa con un llamado a cantar y a despertar con un corazón puro: "Uru, uru achim! / Uru achim b'lev sameach" (¡Despertad, despertad hermanos! / ¡Despertad hermanos con un corazón feliz!).
La melodía, que tiene sus raíces en una nigun (melodía jasídica sin palabras) de la región de Bucovina, es particularmente conocida por su estructura dinámica y su aceleración progresiva. Generalmente, "Hava Nagila" comienza con un tempo lento y expresivo, casi contemplativo, para luego ir ganando velocidad e intensidad de forma gradual, hasta culminar en un ritmo frenético y jubiloso que evoca la danza tradicional de la Horah. Esta estructura musical representa un estallido de alegría, un crescendo de emoción colectiva que hace casi imposible quedarse quieto.
Su popularidad ha trascendido las fronteras de la cultura judía, siendo adoptada en fiestas, bodas y todo tipo de celebraciones alrededor del mundo como un símbolo de pura felicidad. La interpretación del coro de jóvenes del CIT buscará capturar esa esencia festiva, llevando al público desde la emotiva melodía inicial hasta la exultante celebración final que hace de "Hava Nagila" una experiencia musical inolvidable.

"S'vivon" (en hebreo: סְבִיבוֹן) es una alegre y popular canción tradicional hebrea estrechamente ligada a la festividad de Jánuca (Hanukkah), la Fiesta de las Luces. Interpretada por el coro de jóvenes del Colegio Ibero Tepeyac (CIT), esta pieza captura la atmósfera lúdica y festiva de una de las celebraciones más queridas del calendario judío.
El título, "S'vivon", es la palabra hebrea para la peonza o pirinola de cuatro lados con la que se juega tradicionalmente durante Jánuca, también conocida por su nombre en yidis: dreidel. La letra de la canción es simple y descriptiva, centrada enteramente en este juguete. El estribillo principal dice: "S'vivon, sov, sov, sov / Jánuca, hu jag tov" (Pirinola, gira, gira, gira / Jánuca es una buena fiesta).
La canción no solo describe el movimiento giratorio de la peonza, sino que también la celebra como un símbolo de alegría y reunión familiar durante la festividad. Musicalmente, "S'vivon" suele tener un ritmo rápido y vivaz, con una melodía juguetona que imita el girar incesante del s'vivon. Es una melodía ligera y fácil de cantar, lo que la ha convertido en una de las canciones favoritas de los niños y jóvenes durante las celebraciones de Jánuca en todo el mundo.
A través de esta interpretación, el coro de jóvenes del CIT nos invita a compartir el espíritu de Jánuca, no solo como una conmemoración histórica, sino como un tiempo de luz, juegos y alegría comunitaria. "S'vivon" es una pequeña joya musical que encapsula la felicidad de una tradición milenaria en el simple acto de hacer girar una pirinola.

"Ma bella bimba" es una encantadora y popular canción tradicional italiana que celebra la gracia y la alegría del baile. Su título se traduce a menudo como "Mi hermosa niña" o, en su variante "Ma come balli bene bella bimba", como "¡Qué bien bailas, hermosa niña!". Esta exclamación alegre encapsula el espíritu vivaz y afectuoso de la canción.
Originaria del rico repertorio folclórico de Italia, "Ma bella bimba" es una melodía que invita al movimiento y a la sonrisa. Generalmente se presenta con un ritmo ternario, a menudo en un tiempo de vals ligero y danzarín, que evoca imágenes de fiestas populares y bailes despreocupados. La letra suele alabar la destreza y belleza de una joven bailarina, convirtiéndola en una pieza llena de admiración y ternura.
Su melodía es fluida y pegadiza, lo que la ha convertido en una favorita tanto para cantantes como para el público, y es frecuentemente utilizada en contextos educativos musicales por su accesibilidad y encanto intercultural.
En esta ocasión, el coro del Colegio Ibero Tepeyac interpreta "Ma bella bimba" en un arreglo para tres voces (soprano I, soprano II y barítono), con el acompañamiento del piano. Esta configuración vocal permite explorar las armonías y el carácter juguetón de la pieza, mientras el piano proporciona una base rítmica y armónica que realza su naturaleza bailable.

"Gerakina" (en griego: Γερακίνα) es una de las canciones folclóricas más queridas y emblemáticas de Grecia, un verdadero tesoro de su rica herencia musical. Su melodía alegre y ritmo vivaz evocan el espíritu festivo y las tradiciones del pueblo griego.
La canción cuenta la historia de una joven llamada Gerakina. Si bien existen varias leyendas en torno a su figura, la más conocida narra un incidente en el que Gerakina cae a un pozo mientras sacaba agua, y los jóvenes del pueblo acuden en su ayuda. Más allá de la anécdota específica, la canción se ha convertido en una celebración de la juventud, la comunidad y, en algunas interpretaciones, la belleza y la gracia de la protagonista, a menudo asociada con el sonido de sus pulseras ("drun-a-drun") al moverse.
Musicalmente, "Gerakina" se caracteriza por su distintivo compás, frecuentemente en 7/8, que le confiere un aire bailable y contagioso, típico de muchas danzas tradicionales griegas. Su melodía es pegadiza y suele interpretarse con energía y entusiasmo, siendo un elemento fundamental en fiestas y celebraciones populares en toda Grecia, e incluso inspirando festivales anuales.
Para este recital, el coro del Colegio Ibero Tepeyac presenta un arreglo especial de "Gerakina" para dos voces (soprano y barítono) con acompañamiento de piano. Esta adaptación busca capturar la esencia vibrante y el carácter narrativo de la canción original, permitiendo que la interacción entre las voces y el soporte armónico del piano resalten tanto la belleza melódica como la energía rítmica de esta joya del folclore griego.

"Gracias a la vida" es, sin lugar a dudas, una de las canciones más emblemáticas y conmovedoras de la música latinoamericana, creada por la influyente compositora, folclorista y artista chilena Violeta Parra. Publicada en 1966 como parte de su álbum "Las Últimas Composiciones", esta obra trasciende lo meramente musical para convertirse en un himno universal a la existencia, un profundo inventario de las dádivas, tanto sensoriales como emocionales, que nos ofrece el hecho de estar vivos.
La canción es una enumeración poética y sentida de aquello por lo que se agradece: la vista que distingue los colores y las formas, el oído que capta desde el trino de un pájaro hasta la voz amada, la palabra que nombra y crea, la marcha que permite explorar el mundo, y el corazón que siente la risa y el llanto. A pesar de la complejidad y las dificultades que la propia Violeta experimentó en su vida, y el trágico desenlace que tuvo poco después de componerla, "Gracias a la vida" se erige como un testamento de profunda humanidad y una reflexión sobre el valor intrínseco de cada experiencia. Su aparente sencillez melódica, característica del folclore chileno que tanto investigó y difundió Parra, envuelve una complejidad emocional que ha tocado a millones de personas alrededor del mundo.
La interpretación que ofrece el coro del Colegio Ibero Tepeyac busca honrar esta profundidad y la poderosa carga emotiva de la canción. Cantada al unísono, la pieza se desarrolla en un cuidadosamente planeado "in crescendo" dramático. Comienza con la voz íntima de un solista masculino, a la que se suman en el segundo verso dos voces masculinas más, luego se une la cuerda completa de voces masculinas, para culminar en un clímax sonoro con la incorporación de las voces femeninas en la parte más intensa de la canción. Este crecimiento simboliza la expansión de la gratitud, desde lo personal hasta lo colectivo. Posteriormente, la canción disminuye su intensidad de forma igualmente dramática, con un breve retorno del tenor solista, concluyendo con un último "gracias a la vida" susurrado por todo el coro al unísono, acompañado por el piano, en una exhalación larga y reflexiva. Este arreglo busca llevar al oyente a través de un viaje emocional que refleje la propia naturaleza agridulce y maravillosa de la vida que Violeta Parra tan magistralmente supo capturar.

A través de una historia íntima y profundamente humana, Un hilo invisible nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la esperanza que perdura a pesar del tiempo y la distancia. Inspirada en hechos reales ocurridos durante la Guerra de Corea, esta narración entrelaza la memoria histórica con las emociones más universales: la espera, el reencuentro y el anhelo de volver a abrazar.
La música que acompaña este relato ha sido cuidadosamente seleccionada de la obra “Tree of Life” del compositor Mack Wilberg, y adaptada para piano y dos voces por Roberto Santillán, profesor de música y director del coro. La partitura guía cada momento de la historia, subrayando con delicadeza sus pausas, tensiones y desbordes emotivos.
Una propuesta que toca el corazón sin necesidad de grandes palabras, recordándonos que hay lazos que, aunque invisibles, jamás se rompen.
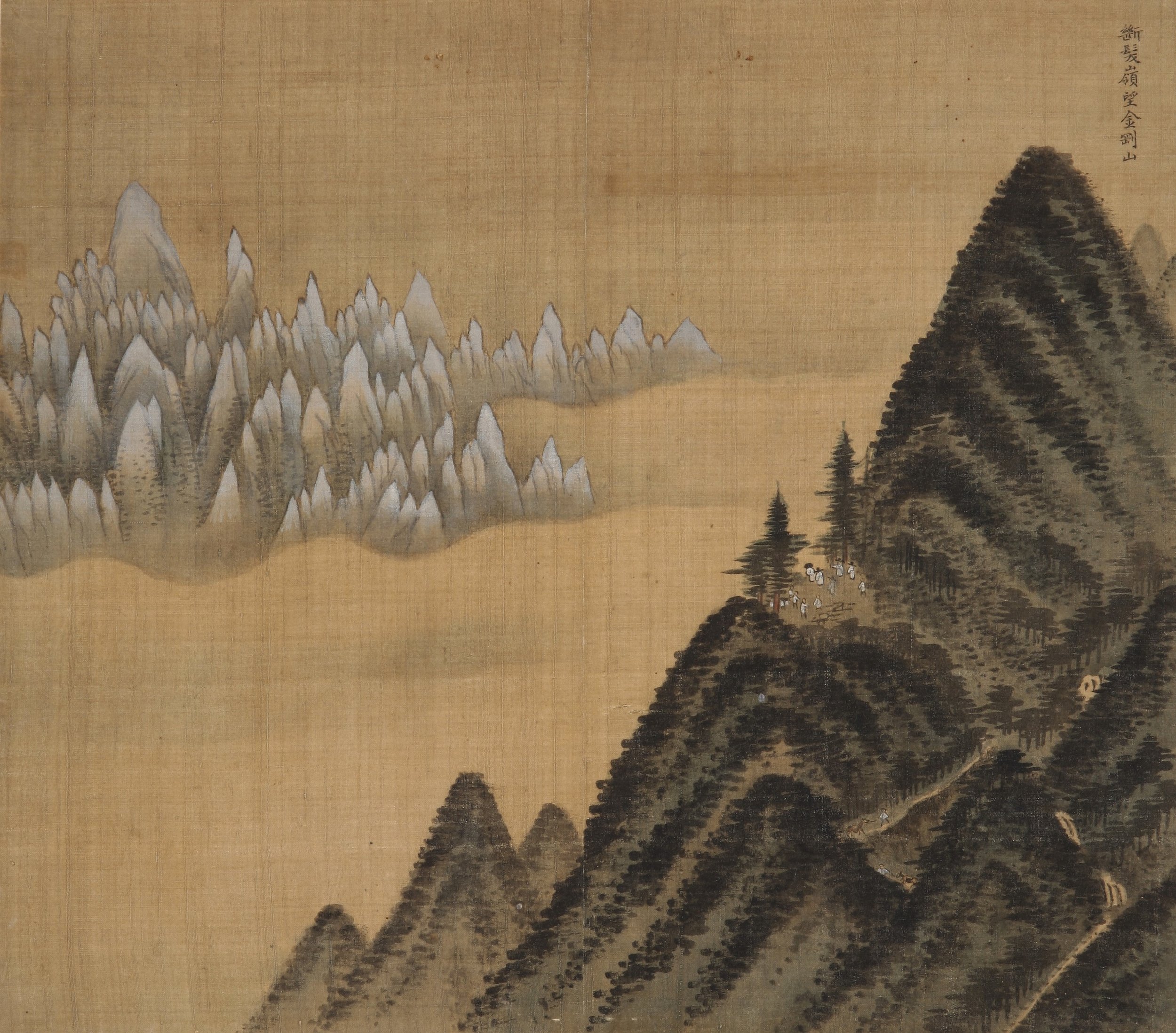
"Arirang", la canción tradicional coreana por excelencia, es mucho más que una simple melodía folclórica. Es un himno no oficial que encapsula la esencia del espíritu y la historia del pueblo coreano, un vehículo para la expresión de una profunda gama de emociones que van desde la tristeza y la añoranza hasta la esperanza y la resiliencia. Su contexto es tan vasto y complejo como la propia historia de la península coreana, lo que le ha valido el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tanto para Corea del Sur como para Corea del Norte.
La letra más conocida de la versión estándar dice:
Arirang, Arirang, Arariyo...
Cruzando el paso de Arirang.
El que me ha abandonado,
No llegará ni a diez li antes de que le duelan los pies.
Esta estrofa, aparentemente una maldición a un amante que se marcha, se interpreta de manera más amplia como una metáfora de las numerosas dificultades y separaciones que ha sufrido el pueblo coreano a lo largo de su historia, desde las invasiones y la ocupación colonial hasta la división de la península. Sin embargo, "Arirang" no es una canción de desesperanza. Implícita en su melodía melancólica hay una tenaz voluntad de sobrevivir y una esperanza inquebrantable en un futuro mejor.

"Un lugar de esperanza" es una obra contemporánea de la compositora mexicana Pamela Mayorga, interpretada con el vigor de las voces unidas del coro infantil y juvenil del Colegio Ibero Tepeyac (CIT). Más que una canción, es una declaración de principios y un himno al poder transformador de la música y la fraternidad.
La pieza se inicia desde un lugar íntimo y sincero, con una "voz que nació del alma mía" y que busca compartir un "bello son". A partir de este gesto personal, la letra nos extiende una invitación a la comunidad: "Todos unidos en esta canción, compartiremos la misma pasión". Se trata de un mensaje que celebra la paz y el amor universal ("Todos contentos viviendo en paz. Somos hermanos, venimos a amar"), imaginando un mundo iluminado por la concordia.
El corazón de la canción reside en su estribillo, que es tanto un sueño como un compromiso de vida: "Soñaré así, sembrando en el mundo un lugar de esperanza y fe. Viviré, sembrando en el mundo un lugar de esperanza y fe". Aquí, la esperanza deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una acción deliberada, una semilla que cada individuo puede plantar.
La música de Pamela Mayorga acompaña este viaje emocional, culminando en un llamado a la acción entusiasta: "¡Vamos, amigos! Unidos en esta canción". La interpretación del coro infantil y juvenil del CIT encarna a la perfección este mensaje, pues son ellos quienes, con su pasión y su promesa, se convierten en los sembradores de ese futuro esperanzador que la canción anhela.
El Coro de Niñas, Niños y Jóvenes del Colegio Ibero Tepeyac de México es una agrupación musical fundada en agosto de 2024, bajo la dirección artística del profesor Roberto Hiram Santillán Cruz. El principal objetivo del coro es el desarrollo de las habilidades auditivas de sus integrantes, así como el fomento de la comprensión del entorno social a través de la interpretación de música tradicional de México y del mundo.